Leo por enésima vez una justificación perentoria de la necesidad imperiosa de dejar que curas, monjas y catequistas formateen el cerebro de los educandos con un sistema dogmático específico al tiempo que se embolsan sueldos del Estado, es decir, pagados del bolsillo de los contribuyentes de cualquier religión o de ninguna. Como tantas otras veces el argumento es el de la “trascendencia”, palabra que implica un ir más allá de las circunstancias coyunturales, de las modas y costumbres, del beneficio inmediato, de lo egoísta y cortoplacista, de lo no duradero, etc.
Esta justificación la explicita en este caso Francisco Pérez González, uno de los vasallos de la monarquía vaticana en España, que desde luego equipara trascendencia con religiosidad, o más bien con la forma específica de religiosidad organizada que le da de comer y le permite ir por la vida con vestido negro largo, gorrito púrpura en la cabeza, faja púrpura en el abdomen y una cruz colgando del cuello.
Y todo esto de la trascendencia está muy bien, aunque obviamente sea una mera excusa para —como dije— demandar que una mayoría de indiferentes, católicos de nombre, agnósticos, judíos practicantes, ateos, budistas, musulmanes o testigos de Jehová (entre otros) subsidie la educación sectaria de una minoría de católicos devotos que no pueden sufrir la idea de enviar a sus hijos a escuelas públicas donde les enseñen que los homosexuales no son pervertidos enfermos violaniños o les den a entender a las niñas y jóvenes que tener hijos sin parar no es lo mejor de lo mejor que puede pasarles.
Es discutible que la trascendencia (sin comillas) sea algo imprescindible en la educación escolar. Mi opinión es que es imprescindible en la educación, aunque no necesariamente en la escuela. Los padres deberían educar a sus hijos en una visión de la vida que vaya más allá de sus miras inmediatas y de sus inquietudes materiales más urgentes, porque de lo contrario estarían educando pequeños psicópatas. Los niños deberían preguntarse, y tener con quién consultar y debatir, cosas como “¿Qué pasará en el mundo después de que yo muera?” o “¿Qué puedo hacer yo para que el mundo mejore?”. Eso es trascendencia, y no idioteces como “¿Hay un Dios que nos libera de nuestra propia culpa, necesitamos Salvación?”, que no es una pregunta sino una gigantesca y poco disfrazada petición de principio.
El Estado puede reconocer las inquietudes trascendentes en sus ciudadanos pero no tiene por qué plantear las preguntas directamente: sólo debe garantizar que puedan hacerse y que puedan responderse con libertad. Enseñar respuestas prefijadas a los niños sobre sus grandes interrogantes trascendentes es exactamente lo opuesto a la libertad.
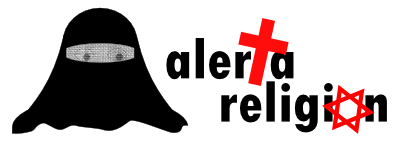

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejá tu comentario sobre el tema de este post aquí. Por favor, utilizá un nombre o seudónimo. Si querés opinar o hablar de otro tema, usá el Buzón de sugerencias.